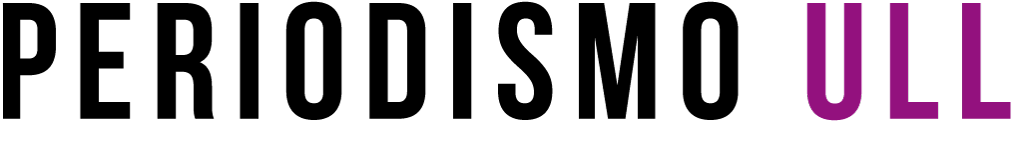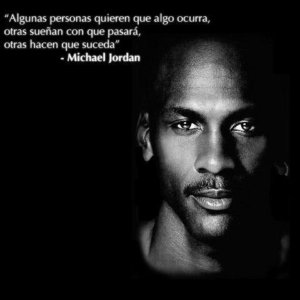Una imagen despertó mis prejuicios encubiertos. Un señor, con aires de Leslie Nielsen teñido, inclina su cuerpo, interesado en una mujer entallada en chaqueta y falda blancas. Puedo activar el modo protocolario y explicar que estoy viendo a una dama exitosa, montada sobre tacones de diez centímetros, dueña de un medio de comunicación y de su vida. A su lado, un hombre desesperado, que trabaja como encargado en un almacén de electrodomésticos.
Creo que este es el sentido que debería soltar al público o la que este espera oír. ¿Cómo reaccionarían si les dijera que la fotografía me suscitó un primer análisis totalmente diferente? ¿Debo contarlo? Si les soy sincera, la calidad del retrato, los tonos y los dos personajes me dicen que es un plano de película de los ochenta. El caballero guarda seis cifras en el banco, un Jaguar MK II y una asistenta mulata. Su existencia es una descripción de libro del self-made man. La señora tiene un trabajo y es independiente de las expectativas sociales y de su marido: es secretaria. Si alguna vez la necesitan, pueden preguntar por «esposa de (inserte apellido de un hombre)».
Esa fue mi primera impresión. La cambié porque sentía una invisible coacción de ajustarme a las interpretaciones éticas modernas. No ser, no decir, ni imaginar nada machista. No ser, no decir, ni pensar en nada fuera del pensamiento correcto. Perdónenme lo que digo, o no, lo digo y punto. Ocultar nuestros principios no significa darse cuenta de que lo que pensamos es cuestionable por un motivo comprensible. Yo tal vez sea falócrata y lo esconda con la segunda lectura de la foto.
«Las escasas voces de derechas juveniles que he oído han sido tachadas de poca moralidad»
La espiral del silencio explica la teoría científica de mi autocensura. Las personas hacemos un sondeo en la esfera pública para determinar cómo recibe la sociedad nuestra postura. Si esta no coincide con la opinión mayoritaria (generada a través de los medios de comunicación), tendemos a callarnos o nos decantamos por unas convicciones que satisfaga a la masa, aunque no nos represente.
Al hablar del dogma ideal no hablo de la obligación de mantener solo relaciones heterosexuales, casarnos y crear descendencia. Me refiero a la imposición de tener que estar de acuerdo con acoger a la inmigración que llega a España, a priorizar lo social en lugar de lo económico, de dar prioridad a la ciudadanía del país frente al que huye del suyo o deber refutar (que más bien ahora es criminalizar) las ideas conservadoras.
No se confundan, no simpatizo con estas concepciones. Puede que sea yo, niña de generación Z, la que no haya visto mundo, pero durante mis años de estudio las escasas voces de derechas juveniles que he oído han sido tachadas de poca moralidad. Esa gente, ante la avalancha de discriminación por sus opiniones (con o sin justificación), se esconden del debate. Esto es peligroso para la ideología imperante y para la frágil actitud crítica que tanto intentan inculcarnos en la universidad. ¿Por qué? La respuesta la formuló Walter Lippmann: «Donde todos piensan igual nadie piensa mucho».